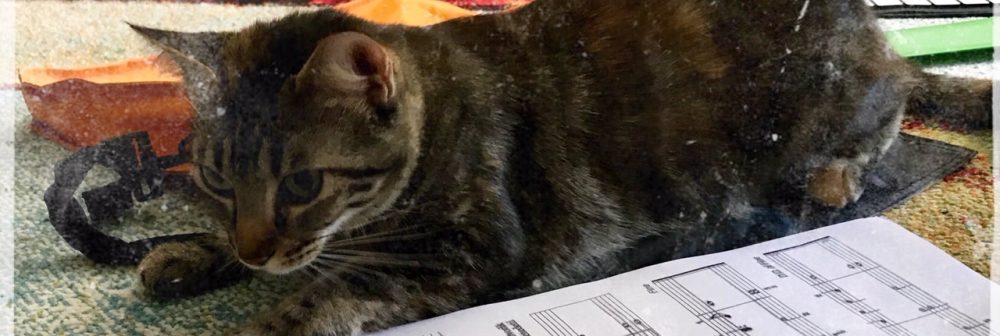Regresé a Alcalá en enero, después de haber pasado el mes de diciembre en Boiro con mis abuelos adoptivos.
Enero y febrero me resultaron efímeros a pesar de que mi familia adoptiva, inmersa en sus respectivas actividades, pasaba muy poco tiempo en casa y me hacía menos caso del que yo quisiera.
En marzo, de repente la actividad frenética se paralizó, el tiempo pareció detenerse y a una gran parte de la humanidad no le quedó otra que adaptarse a la vida “monacal” de un gato doméstico. No sin cierto fastidio por nuestra parte ya que nos robaron nuestro necesario rato diario de aislamiento.
Yo fui una buena maestra para la Princesa-ADA, le enseñé lo fácil que es tirarse a descansar a cualquier hora, el acceso sin límite de horarios a nuestros almacenes de comida y le di clases magistrales de cómo generar diferentes tipos de caos…
Pero un día la madre amaneció gritando: “¡¡SE ACABARON LOS DÍAS DE SER GATO!!” y estableció una serie de rutinas a mi pesar y al de mi irreverente hermana adoptiva que según ella beneficiaban a nuestra pequeña comunidad. Así los días se fueron llenando de actividades online y domésticas y nuestro pequeño universo caótico fue desapareciendo.
Las noches, para compensar, las convertimos en momentos mágicos, aunque a veces nostálgicos: momentos de pensar en los que ya no están y en los que estaban lejos, momentos de ojear viejos álbumes de fotos y de sumergirse en viejas cajas llenas de recuerdos o momentos de compartir lecturas, música y cine en familia.
De esos momentos especiales, los que más me gustaron eran cuando nos acomodábamos sobre unos cojines tiradas en la alfombra del salón y en la penumbra la madre contaba antiguas leyendas y casi olvidadas historias familiares.

Quizás la historia que más me fascinó es la que titularon “DE CÓMO VENCÍ A LA SERPIENTE, AL ALACRÁN, AL HOMBRE DEL SACO Y ME HICE AMIGA DEL ZORRO BLAS” y que reproduzco a continuación:
Cuando era pequeña pasaba con mis hermanas, largas temporadas en casa de la abuela, Julia do Xoana. Mi abuela vivía en una pequeña aldea de la provincia de Lugo, Santiago de Losada, un lugar precioso y con mucho encanto de día, pero muy siniestro y misterioso cuando se ponía el sol y se hacía de noche.
¡Cómo nos gustaba estar allí! Andábamos ceibes todo el día. Lo que no nos gustaban eran las noches largas, frías, muy oscuras, a veces muy silenciosas y otras llenas de ruidos arcanos.
Mi abuela vivía en una casa antigua de labranza de finales del siglo XIX., grande con un patio interior rodeado de cuadras y unos almacenes para guardar los aperos de labranza. En el medio del patio había una bomba de agua manual con la que nos estaba prohibido jugar. Recuerdo a la abuela haciendo allí jabón con bolas de naftalina y grasa de cerdo.
La casa tenía dos plantas, la vivienda estaba en la primera. En invierno el lugar más acogedor era el cuarto en el que comíamos, siempre calentito gracias a su cocina central de hierro y leña. Por las noches no queríamos salir de ella para atravesar el largo y oscuro corredor que nos llevaba a nuestro cuarto muy, muy lejos del corazón de la casa, pero muy cerca de unas dependencias desconocidas para nosotras que estaban llenas de tesoros y posibles aventuras.
Lo malo de esas dependencias es que, según nos contaba la abuela, estaban defendidas por unos seres horrendos y malignos que se llevaban muy mal con los niños. Poco a poco, y en orden de importancia, fue introduciéndonos a esos seres.
EL ALACRÁN
En aquella época desconocíamos lo que era un alacrán salvo por la mala prensa que le ponían los lugareños y por lo que nos contaba la abuela que eran con respeto a los niños: muy malos y venenosos.
«Se te pica o alacrán busca viño e busca pan que mañá te enterrarán»
La primera vez que lo vi fue al lado de la serpiente bloqueándonos el paso a las dependencias prohibidas. Era peludo, muy peludo, se parecía mucho más a un ratón que a un vil escorpión. Pero en aquella época ¿quién cuestionaba la sabiduría de nuestros mayores?

LA SERPIENTE
Siempre que la veía dentro de la casa estaba al lado del alacrán. No era la primera vez que veía a una serpiente. Cerca del hórreo de madera de la abuela por donde jugábamos, a veces pasaba una rápidamente, otras veces veíamos alguna esmagada por alguna rueda de un carro que por allí pasaba.
La serpiente que acompañaba al alacrán era pues para nosotras una birria en comparación con las que ya conocíamos.
EL HOMBRE DEL SACO
Del hombre del saco nos contaban que era un hombre fuerte, hosco, desastrado que se llevaba a los niños que hacían maldades dentro de un saco. Yo me lo imaginaba como una especie de ogro y, como me pasaba el día haciendo pequeñas maldades, todas las noches me iba a dormir con la certeza de que esa noche me llevaría en el saco ese hombre malo.
Las pequeñas travesuras no desaparecían a pesar de las amenazas de rapto hasta que una noche, lo vi. Estaba allí, encima de un pequeño tejado que cubría parte del patio interior. Aún ahora vuelve recurrentemente a mis peores pesadillas. Era un hombre robusto, nada desarrapado, llevaba un sombrero de ala marrón y una gabardina, la cara cubierta con un pañuelo oscuro. Se parecía más a un actor de peli de cine negro que a un ogro, pero eso no me tranquilizaba. Llevaba un saco tosco de esparto colgado del hombro.
* * *
Por las tardes, cuando nos juntábamos con otros niños de la aldea, para merendar la rutinaria rebanada de pan de hogaza con una onza de chocolate de hacer a la taza, pasábamos horas tramando formas de engañar a los seres malignos que tanto nos aterrorizaban y que nos impedían el paso a los lugares prohibidos, para nosotras llenos de magia y fantasía.
De estas conversaciones surgió un esbozo de un plan de acción para matar a la serpiente y capturar al alacrán: el plan consistía en la observación y anotación meticulosa en un cuaderno, durante varios días, de los movimientos de ambos bichos.
Hicimos turnos durante una semana todas las noches para observar el comportamiento de la serpiente y del alacrán. Cuando estábamos lejos no parecía que se moviesen nunca. Si nos acercábamos un poco, la serpiente no daba señales de vida, pero el alacrán peludo sí que parecía que erizaba el pelo, como si percibiese nuestra presencia. No era tan amenazador como aseguraba la abuela.
Rematada la semana nos juntamos para analizar lo que habíamos anotado con tanta meticulosidad. La conclusión quedó muy clara: el próximo paso sería aplastarle la cabeza a la serpiente en un despiste del alacrán.
Yo me ofrecí con valentía para la ejecución, era la mayor y no quería poner en peligro a mis hermanas pequeñas. Como todas las noches la abuela nos mandó para cama. Y allí estaban los dos bichos en medio de las escaleras que conducían a las dependencias prohibidas.
Me armé de valor, con mucha decisión y aparentando una gran serenidad (por dentro estaba como un flan) me acerqué sigilosamente a las escaleras. Levanté el pie derecho al que había forrado con cuatro calcetines y un zapato grande de la abuela y pegué un pisotón a la cabeza de la serpiente que levantó un poco la cola, pero no se retorció como tantas veces nos habíamos imaginado en nuestras tertulias vespertinas.
Lo que sí pegó buen brinco fue el alacrán que se quedó pegado a mi calcetín. Me caí de culo con el susto y empecé a gritar tan alto y fuerte como me permitían mis pulmones. Los gritos se escucharon en toda la casa contagiando a mis hermanas que empezaron a correr como locas. Enseguida apareció la abuela que despegó con valentía al alacrán de mi calcetín. Yo la consideraba una heroína, me había salvado la vida. Estábamos tan aterrorizadas que no dejamos de sollozar en mucho tiempo. Como no conseguíamos dormir, para tranquilizarnos, a la abuela no le quedó más remedio que explicarnos que el alacrán no era tal, sino un trozo de un viejo abrigo de visón, y la serpiente era de goma, le había tocado en una tómbola de la última feria de Chantada.
Muertos la serpiente y el alacrán, empezamos a ver con cierta regularidad al hombre del saco. Aparecía casi todas las noches a la misma hora y en el mismo lugar, a las nueve y media sobre el tejadillo que daba a la entrada de la casa por el patio.
Los días transcurrían llenos de aventuras. Desaparecidos la serpiente y el alacrán las dependencias prohibidas eran para nosotras un lugar mágico, lleno de sorpresas, encantamientos y tesoros. Cuando por la noche, el Hombre del Saco aparecía, corríamos como locas hasta nuestro cuarto y nos metíamos de un salto en la cama tapadas hasta las orejas y así bien cubiertas nos quedábamos hasta el amanecer.
Me empezó a picar la curiosidad, ¿a qué esperaba ese hombre para llevarnos?
Una noche me decidí a espiarlo. A la hora de siempre, de camino al cuarto para ir a dormir, me oculté detrás de un mueble que me permitía ver todo el corredor. Desde ahí se vislumbraba su silueta a través de la ventana. De repente se abrió la puerta del patio y el hombre entró en la casa. Me quedé aterrorizada, el corazón me latía con mucha fuerza porque pensaba que esa sería mi última noche. Estaba segura de que me llevaría en el saco como consecuencia de mi osadía. Permanecí quieta, inmóvil, muerta de miedo, con la esperanza de que no me encontrara, pero los dientes me castañeaban y los huesos se unieron al clac, clac, clac… Se paró delante de mí y posó el saco en el suelo. Empezó a desatarse el cinturón de la gabardina, pensé que con él me ataría, clac, clac, clac, … pero se sacó la gabardina y… debajo estaba mi abuela… ¡Qué alivio! Me quedé donde estaba hasta que mi abuela regresó a la cocina.

Decidí no decirle nada y así gozar de total libertad para hacer mis pequeñas maldades sin temor a desaparecer una noche metida dentro de un saco. La abuela no tardo en percatarse de que el Hombre del Saco ya no causaba el efecto deseado. Dejó de disfrazarse por las noches y se inventó un nuevo ser para forzarnos a tener un buen comportamiento.
***
EL ZORRO BLAS
Blas era el último recurso con el que mi abuela contaba para que nos portásemos bien. Decía que una noche cualquiera llegaría para llevarnos con el arrastrándonos por caminos estrechos hasta llegar al fondo del bosque de castaños.
A mí no me daba miedo porque no podía imaginarme, gracias o a pesar de la mitología raposuna de la zona, a un zorro malo con los niños. Mi imaginación lo perfiló como un bicho astuto, pequeño, con un pelaje muy clarito, casi blanco.
En la aldea era tema de conversación habitual que un zorro entrara en algún gallinero llevándose o matando a algunas gallinas. También estaban presentes en la gran mayoría de los cuentos populares, en los que los raposos buenos pertenecían a un mundo fabuloso en que los animales hablaban.
En mis sueños el Zorro Blas aparecía siempre como un amigo. El primer día que soñé con él, me observaba con una mirada franca por detrás de un castaño. Con su mirada atrayente empezamos un juego de acercamiento-alejamiento que duró oníricas horas hasta que por fin nos encontramos.

Acerqué mi mano a unos diez centímetros de su hocico y dejé que me olisqueara. Finalmente lamió mis dedos y de ese modo sellamos una nueva amistad.
A partir de ese día, Blas, el zorro, empezó a dejarse ver prácticamente todas las noches en mi mundo onírico. A veces manteníamos largas conversaciones, otras yo monologaba y él casi siempre actuaba como una especie de pepito grillo dando buenos consejos.
Esa amistad, basada en la confianza y el respeto, duró años, décadas. Sólo la madurez hizo que esa relación se difuminase como hace con tantas cosas puras y bonitas.