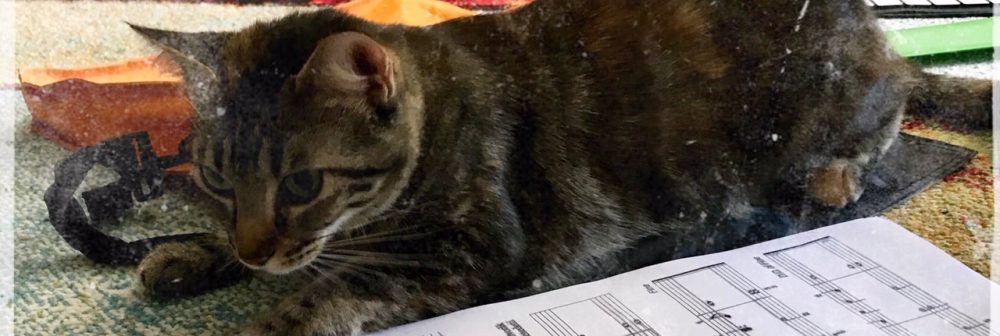Como seguía estornudando estaban preocupadas y asustadas por mi salud. Tomaron todo tipo de medidas higiénicas, recomendadas por aquella voz que salía del altavoz del teléfono a todas horas.
—No la toquéis mucho.
—Después de cogerla os laváis y desinfectáis las manos.
—No puede dormir con la niña.
—Procurad que no ande curioseando por toda la casa.
—Es probable que tenga algo contagioso.
Esa primera noche no me dejaron meterme en mi dormitorio. La pasé en un rincón de la entrada envuelta en una manta asustada y temblando.
Lloré, lloré, lloré tanto que me agoté. Mis sonidos se fueron debilitando gradualmente. Al fin, me dormí.
Pasado un tiempo me enteré de que la princesa ADA también había llorado por mí esa noche. No entendía por qué no podía darme mimos la primera noche que estaba sin mi mamá. Meses más tarde, comprobé que ella, con casi siete años, llora cuando la separan de la suya.
Cuando el primer rayo de sol mañanero apareció por el ventanal de la cocina entró la madre estirándose y aun en pijama. Se agachó a mi lado y con el dedo índice me hizo cosquillas para comprobar que respiraba, diciendo:
—Buenos días, gatiña. Bienvenida a casa.
Con celeridad preparó los desayunos. Me acercó el mío y despertó a la princesa ADA que llegó saltando para saludarme.
—No enredes con la gata. Date prisa, vamos a llevarla al veterinario antes de entrar yo en el trabajo y tú en el colegio.
Y así, sin darme tiempo a marcar mi territorio, me metieron, por segunda vez, en la jaula transportín tamaño XXL.
El veterinario nos recibió de inmediato. Seguro que habían concertado la cita.
Creo recordar que al pasar por la sala de espera había un bulldog inglés que me miró con expresión babeante y amenazante, y un par de felinos. Si mi instinto no me engaña, eran machos.
Confieso que me puse un poco nerviosa.

Una vez en la consulta, aun dentro del transportín tamaño XXL, escuchaba las muchísimas preguntas que les hacía el veterinario para abrir mi historial.
—¿Conoces a los padres de la gata?
—No —respondieron al unísono.
—¿La madre está correctamente vacunada?
—Supongo que no. Es callejera.
—¿Fue un parto normal?
—No sé. La recogí recién nacida de la intemperie.
Se interesó por la alimentación que me iban a dar y si hacía bien mis necesidades.
—Bien. Ponla sobre la camilla— dijo, al fin, el veterinario.
Me puse mala de los nervios cuando el veterinario comenzó a toquetearme. El tiempo me pareció larguísimo. Pasé tanto y tanto miedo que pensé que había llegado mi última hora.
Me revisó los oídos, los ojos, los dientes… Me pesó y anotó mi peso. Controló los latidos de mí corazón y la respiración. Me palpó el abdomen. Y les confirmó mi sexo, porque no lo tenían claro.
Me devolvieron al transportín tamaño XXL al tiempo que el veterinario informaba del calendario de vacunas.
El diagnóstico sobre mi salud no fue nada halagüeño, a juzgar por las expresiones de sus caras.
—Resfriado, causado por una infección bacteriana y sarna, si su madre es callejera es posible que se la contagiase —dijo el veterinario.
¡La que se va a montar cuando se entere la abuela!
—… y encima una gata sarnosa. ¡No puede quedarse con vosotras! Hoy mismo la lleváis con su madre —les ordenó a gritos.
Este episodio seguro que pone punto final a mi nueva vida. Si se quedan conmigo es por compasión, no tengo el perfil que ellas esperaban.
El veterinario, para el tratamiento de esta patología, me dio un espray para la sarna y me recetó un antibiótico con amoxicilina para el resfriado que tenían que comprar en una farmacia.
De camino a casa entramos en la primera farmacia que encontramos. La boticaria, una señora canosa entrada en años, alargó la mano para coger la receta al mismo tiempo que se ponía las gafas de cercanía Su semblante se descompuso al comprobar que la receta del antibiótico la firmaba un veterinario. Se encolerizó y nos chilló:
—Me niego. ¡Rotundamente no! De mi farmacia no sale un antibiótico de bebés para administrárselo a una gata. Lo siento.

Me costó mucho entender por qué yo, siendo una bebé gata, no podía tomar ese antibiótico.
Todo se arregló, me da vergüenza reconocerlo, porque fingí con todas mis fuerzas, que no eran muchas, los estornudos y provoqué un vómito mitad leche, mitad agua consiguiendo ablandar a la boticaria que con cara de pocos amigos nos sirvió el antibiótico.
La princesa ADA asomó su naricilla por una de las ventanitas del transportín tamaño XXL para susurrarme:
—No te impacientes, pequeño desastre animal. Nos vamos a casa.
Ese mismo día empecé el tratamiento y con los cuidados de mi hermana adoptiva, la princesa ADA, me recuperé enseguida.